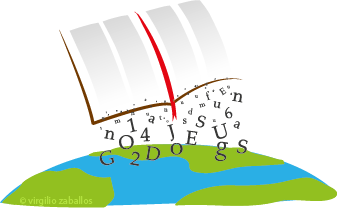Diré yo al Señor; Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quién confío (Salmos 91:2).
 ¡Cuánto tenemos que aprender de la herencia de Israel! ¡La rica savia del olivo! Dios le confió las Escrituras. Hemos recibido de ellos los pactos, las promesas, la revelación, el Mesías. Y nuestra respuesta, en muchos casos, ha sido el desprecio, el odio, el antisemitismo, el exterminio. Los sabios de Israel nos enseñan que hay que decir, confesar, declarar, proclamar, invocar, anunciar, vocalizar. «Diré yo». Cierta mística nos ha enseñado a estar en silencio, callados; sin embargo, aquí el salmista declara la importancia que tiene la confesión de nuestros labios. «Diré yo al Señor». La salvación viene por invocar el nombre de Jesús. Con la boca confesamos para salvación. Aquí tenemos una declaración dirigida al Señor, no a la audiencia. «Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quién confiaré». Lo diré yo y no otro por mí. Es mi propia fe, no la de un sacerdote o pastor. Pablo dijo: creí, por tanto, hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No se trata de palabras huecas, proclamaciones aprendidas en el manual del último y más popular «enseñador» americano. Es la fe de mi propio corazón, forjada en el interior del que ama la verdad en lo íntimo. Es una fe que confía en Dios como refugio y fortaleza, no en mecanismos y métodos de «confesión rápida».
¡Cuánto tenemos que aprender de la herencia de Israel! ¡La rica savia del olivo! Dios le confió las Escrituras. Hemos recibido de ellos los pactos, las promesas, la revelación, el Mesías. Y nuestra respuesta, en muchos casos, ha sido el desprecio, el odio, el antisemitismo, el exterminio. Los sabios de Israel nos enseñan que hay que decir, confesar, declarar, proclamar, invocar, anunciar, vocalizar. «Diré yo». Cierta mística nos ha enseñado a estar en silencio, callados; sin embargo, aquí el salmista declara la importancia que tiene la confesión de nuestros labios. «Diré yo al Señor». La salvación viene por invocar el nombre de Jesús. Con la boca confesamos para salvación. Aquí tenemos una declaración dirigida al Señor, no a la audiencia. «Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quién confiaré». Lo diré yo y no otro por mí. Es mi propia fe, no la de un sacerdote o pastor. Pablo dijo: creí, por tanto, hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No se trata de palabras huecas, proclamaciones aprendidas en el manual del último y más popular «enseñador» americano. Es la fe de mi propio corazón, forjada en el interior del que ama la verdad en lo íntimo. Es una fe que confía en Dios como refugio y fortaleza, no en mecanismos y métodos de «confesión rápida».
Padre, decimos que tú eres el refugio de Israel, y la fortaleza de nuestras vidas. En ti confiamos. Amén.