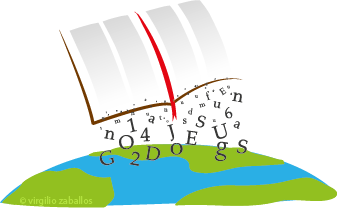Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos (Mateo 10:32-33).
El hambre de la palabra de Dios fue tan grande en mí que tardé pocos meses en leer toda la Biblia por primera vez. Subrayaba casi todo, porque todo me parecía importante. Era el pionero en mi familia. Nunca antes nadie de mi casa se había convertido al evangelio de Dios. En mi hogar no había Biblias, solo tradición religiosa. Nunca había leído la Escritura. Ahora la devoraba. Quería fundamentar mi fe sólidamente. Poder encontrar en el evangelio los pasajes necesarios para cada uno de mis estados de ánimo y circunstancias.
Vivía alejado de casa, de mi novia, y encontraba en las páginas del evangelio el agua fresca que calmaba mi sed. Salíamos a compartir la fe con otras personas en las calles de Lérida. Yo era el que impulsaba al resto de jóvenes a salir sin cobardía y testificar que Jesús está vivo. En los cultos que teníamos se hacía énfasis en ser bautizados en el Espíritu Santo. Yo comencé a leer libros cristianos de testimonio donde se contaban cosas maravillosas sobre las personas que eran llenas del Espíritu como en los días de Pentecostés.
Era un joven entusiasta, quería ser discípulo de Jesús con todas las consecuencias, pero sabía que pronto tendría que volver a Salamanca, mi ciudad natal, y dar testimonio a mi familia del cambio que se había producido durante mi estancia en el servicio militar. Era consciente que me esperaban días de prueba, como así fue, pero por nada del mundo estaba dispuesto a negar a mi Señor. Leí las palabras de Jesús donde está escrito: «cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos».
Con esa determinación me licencié como militar y puse rumbo a mi ciudad de origen, donde estaban todas mis raíces por generaciones, mis compañeros de trabajo, mi arraigo, mis vecinos, mi familia. El tiempo en Lérida había sido una especie de paréntesis, Dios lo permitió para fortalecerme en la fe, pero ahora tendría que enfrentarme a mí mismo, mi antiguo carácter, mi lucha interior por querer hacer el bien, ser un buen hijo de Dios y a la vez afrontar el vituperio por mi nueva fe delante de todos mis conocidos, excepto mi novia, que también se había convertido al Señor. Mi refugio fue la Escritura y la oración. Había recibido la palabra, me faltaba recibir la llenura del Espíritu Santo para experimentar la liberación de mi carácter…
Recibir la palabra pone el fundamento para la llenura del Espíritu.