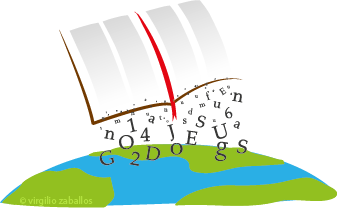Cómo se pasa la vida, diría el poeta Jorge Manrique en sus coplas, y cómo se viene la muerte tan callando. Han pasado veinte años desde aquel día cuando un país entero estuvo pendiente de un desenlace. Al otro lado una banda; banda de criminales despiadados, crueles en extremo; poseídos de una de las más grandes idolatrías que sumergen a los hombres en la más densa oscuridad, la del nacionalismo, decididamente obstinados en su maldita causa a seguir adelante con su determinación infernal.
Cómo se pasa la vida, diría el poeta Jorge Manrique en sus coplas, y cómo se viene la muerte tan callando. Han pasado veinte años desde aquel día cuando un país entero estuvo pendiente de un desenlace. Al otro lado una banda; banda de criminales despiadados, crueles en extremo; poseídos de una de las más grandes idolatrías que sumergen a los hombres en la más densa oscuridad, la del nacionalismo, decididamente obstinados en su maldita causa a seguir adelante con su determinación infernal.
Era sábado. Paseaba con mi mujer y nuestros hijos de corta edad por las calles de la ciudad, pendientes de las noticias sobre el ultimátum, con un hilo de expectación en la humanidad de los hombres, cuando oímos que finalmente el joven Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, yacía en el hospital de Aránzazu con dos balas alojadas en la cabeza. Aún respiraba. Corrió una pequeña esperanza por el país, aunque todos sabíamos que era solo un anhelo de que finalmente triunfara la justicia. No fue así. Falleció poco después y la nación entera se echó a la calle indignada. Estábamos ante una maldad que penetraba en los sentimientos patrios, y dejaba un regusto amargo que conmovía las entrañas de impotencia y dolor. Aún hoy, veinte años después, se me conmueve el corazón, y el gemido que destila su clamor por la justicia venidera.
A las seis de la tarde, como cada sábado, acudíamos toda la familia al culto en una iglesia local donde nos congregábamos por aquel tiempo. El dolor de la nación nos había traspasado. Nuestros pensamientos, atrapados en las cavidades internas del alma, seguían impactados por los hechos. Creí que la primera palabra al iniciar la reunión iría en esa misma dirección; no fue así. Pensé que vendría después de las primeras canciones de alabanza; no fue así. Volví a pensar que se guardarían para el inicio de la predicación; pero no fue así. Dos horas de culto en una congregación de más de 300 personas y ni una palabra, ni una mención del suceso que tenía a todo el país en estado de shock. ¡No podía ser que viviéramos tan al margen de la realidad! Mi indignación y decepción fue infinita. ¡Cómo era posible! Ni una mención; ni una oración; nada, solo el sectarismo de vivir en una nebulosa aparentemente espiritual. Tal vez el pensamiento era que no hay que mezclar política y religión. O quizás que hay que separar las realidades, una la que vivimos en el culto, otra fuera de él; poniendo de manifiesto una dicotomía falsa entre lo santo y secular. Ese es uno de mis recuerdos de aquellos días luctuosos cuando una banda de asesinos golpeó a la nación entera, y el pastor de la iglesia supuso que era más espiritual ignorarlo. Una vez más la teología, la mala teología, atrapándonos en una disociación falsa y contraria a la Escritura. Estoy seguro que en muchos otros lugares de culto no fue así.
 Han pasado veinte años de aquellos hechos, y muchos (algunos con las mezquindades políticas habituales) hemos vuelto a recordar nuestra historia reciente. Al hacerlo, pienso en cómo puede cambiar una nación en tan corto espacio de tiempo. Aquel llamado «espíritu de Ermua», con la unidad ante el dolor causado por ETA, ha desaparecido. Muchos de nuestros jóvenes, saturados de información re-des-so-cia-les, no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Tampoco saben quién es José Antonio Ortega Lara (secuestrado 532 días por la misma banda de asesinos, y liberado por la Guardia Civil esa misma semana), funcionario de prisiones que padeció la ignominia de «ser enterrado en vida». Y lo que es peor aún, no saben el daño causado por ETA (tal vez por ello hay cinco millones de españoles que han votado a un partido político que comparte su ideología) y el dolor al que ha sido expuesta la nación en nombre de una ideología totalitaria y racista. Todo ello para romper la convivencia por una idea nacionalista, una cosmovisión raquítica de pueblo, y un apego demoníaco al terruño en el que se ha nacido.
Han pasado veinte años de aquellos hechos, y muchos (algunos con las mezquindades políticas habituales) hemos vuelto a recordar nuestra historia reciente. Al hacerlo, pienso en cómo puede cambiar una nación en tan corto espacio de tiempo. Aquel llamado «espíritu de Ermua», con la unidad ante el dolor causado por ETA, ha desaparecido. Muchos de nuestros jóvenes, saturados de información re-des-so-cia-les, no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Tampoco saben quién es José Antonio Ortega Lara (secuestrado 532 días por la misma banda de asesinos, y liberado por la Guardia Civil esa misma semana), funcionario de prisiones que padeció la ignominia de «ser enterrado en vida». Y lo que es peor aún, no saben el daño causado por ETA (tal vez por ello hay cinco millones de españoles que han votado a un partido político que comparte su ideología) y el dolor al que ha sido expuesta la nación en nombre de una ideología totalitaria y racista. Todo ello para romper la convivencia por una idea nacionalista, una cosmovisión raquítica de pueblo, y un apego demoníaco al terruño en el que se ha nacido.
Hoy, después de veinte años del asesinato del joven Miguel Ángel Blanco, que había manifestado a su madre la intención de dejar la política, y cuyos «sueños» fueron frustrados por la voluntad perversa de unos semejantes con ideas distintas, vivimos atrapados en otro desafío nacionalista, en este caso el catalán. El mismo perro con distinto collar. La misma xenofobia pero más educada. El mismo racismo en las entrañas, la misma determinación obstinadamente idólatra, sectaria y cargada de odio, como hace veinte años. Y yo diría con el salmista: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; y el hijo del hombre para que lo visites?
La mentira ha vuelto a ser entronizada. La mentira del nacionalismo idólatra se ha erigido en religión. El culto a la diosa tierra, y las costumbres, el idioma y las tradiciones por encima de la convivencia. La obstinación de hombres con un solo pensamiento para imponerlo a todos los demás. ¿Habrá algo nuevo debajo del sol? El mismo miedo y temor de hombres que paraliza las mejores almas. Los mismos ataques al disidente en nombre de una ideología. La fuerza paralizante de mayorías cobijadas e impulsadas por un mismo espíritu, el espíritu de este mundo ―porque no hay cosa más mundana que el nacionalismo excluyente― que provoca temor y esclavitud, y por ello precisa de las masas embrutecidas de una sola idea y lengua al estilo de Babel.
 También hay temor en muchos creyentes. Y en muchas iglesias en Cataluña. Este es un tema tabú. Censurado por la inquisición nacionalista. Como ha dicho en una entrevista reciente el que fuera ministro del Interior de España en aquellos días del asesinato de Miguel Ángel Blanco: «por decir la verdad eres marginado, un radical, un extremista y te apartan de la vida pública para quedarte en la soledad». Porque solo hay una verdad que debe ser aceptada: la de quienes promulgan la ideología nacionalista, en unos casos; o la ideología de género, en otros. Sin embargo, está escrito: No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba Padre! (Rom. 8:15).
También hay temor en muchos creyentes. Y en muchas iglesias en Cataluña. Este es un tema tabú. Censurado por la inquisición nacionalista. Como ha dicho en una entrevista reciente el que fuera ministro del Interior de España en aquellos días del asesinato de Miguel Ángel Blanco: «por decir la verdad eres marginado, un radical, un extremista y te apartan de la vida pública para quedarte en la soledad». Porque solo hay una verdad que debe ser aceptada: la de quienes promulgan la ideología nacionalista, en unos casos; o la ideología de género, en otros. Sin embargo, está escrito: No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba Padre! (Rom. 8:15).
El mundo entero está bajo el maligno (1 Jn.5:19); por ello, decir la verdad es sinónimo de marginación, radicalidad y extremismo. Todo lo que no entra en la doctrina nacionalista es depurado; aquello que no concuerda con el ideario impuesto queda fuera de la aceptación general. Y la mayoría se somete con indiferencia. Arrastrados por el error son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, y estrategias de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error (Ef.4:14). Pero siguiendo la verdad en amor, podemos crecer en la verdad que nos hace libres (Ef.4:15). Digo con claridad que muchos han sido arrastrados por el error de los inicuos, han caído de su firmeza en la fe de Dios (2 Pedro 3:17), para obtener otra fe, la impuesta por la corriente nacionalista predominante. Es una señal de los tiempos finales. Se levantará reino contra reino, y nación contra nación (Mt.24:7). No hay justo, ni aún uno. No abogo por buenos y malos, sino por la verdad, desechando la mentira nacionalista.
 Mi oración, desde que rebrotó con fuerza el desafío independentista en Cataluña, ha sido esta: Confunde, Señor, el consejo de Ahitofel (2 Sam.15:31 y 16:14,23). Este consejo separatista es un golpe de estado a la convivencia que no puede más que destruir, una vez más, la relación entre hermanos.
Mi oración, desde que rebrotó con fuerza el desafío independentista en Cataluña, ha sido esta: Confunde, Señor, el consejo de Ahitofel (2 Sam.15:31 y 16:14,23). Este consejo separatista es un golpe de estado a la convivencia que no puede más que destruir, una vez más, la relación entre hermanos.
Mi oración ha sido constante por mi país, España. En él incluyo a todas las singularidades sin prejuicio. Le pido a Dios por mi generación. Lo he hecho viviendo en Salamanca, en Madrid, en Toledo, en Jaén, en Cataluña (donde resido desde hace más de veinte años) y lo seguiré haciendo. Hay muchos otros que también lo hacen, me uno con ellos en ese clamor, en el espíritu de adopción, sin temor, clamando y gimiendo con el Espíritu para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas (Hch.3:19-21); y sea establecido finalmente su reino en Jerusalén para bendecir a todas las naciones de la tierra.