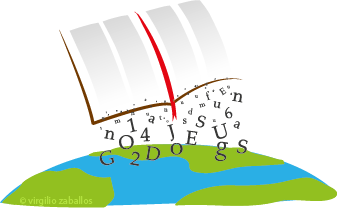Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán… ingratos… (2 Timoteo 3:1,2).
La ingratitud afea el rostro de los hombres. En una sociedad donde se impone el culto al cuerpo, donde la belleza ocupa un lugar prioritario, la ingratitud del carácter destruye cualquier maquillaje que pretende esconder la muerte que emana del mismo cuerpo.
Una sociedad no agradecida desprecia el esfuerzo de las generaciones anteriores. No valora el trabajo que ha costado llegar a conseguir el beneficio presente. Rápido nos acostumbramos a los derechos establecidos sin importarnos cómo se consiguieron.
El pueblo que olvida los beneficios recibidos se vuelve despilfarrador, menospreciador, ingrato. No valora el trabajo de otros, solo piensa en sí mismo y en correr con la recompensa.
Diez leprosos vinieron a Jesús. Todos fueron sanados mientras caminaban hacia el beneficio de obtener la salud. Solo uno, y este samaritano, regresó para dar gloria al Dios de Israel.
La exhortación del salmista al pueblo elegido es esta: Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Cuando olvidamos el beneficio recibido entramos en la ingratitud a toda velocidad.
Las sociedades democráticas modernas se denominan: «Estado de derecho». Tenemos derecho porque pagamos impuestos. Compramos el bienestar y exigimos su cumplimiento. En el reino de Dios no es así.
En el reino de Dios obtenemos el beneficio de pura gracia y vivimos agradecidos para siempre. Le amamos porque Él nos amó primero.
Un pueblo que da por hecho la salvación y el precio que costó pone los cimientos para ser atrapado por los sistemas de este mundo, invadido por el culto a Baal y la idolatría de la reina del cielo.
 Uno de los propósitos de la llamada «santa cena» es recordar que el precio está pagado. Es memorizar. Haced esto en memoria de mí. Hacer memoria de que fuimos comprados con sangre, la sangre del Justo, y que volverá, por tanto, somos extranjeros y peregrinos, y deberíamos vivir agradecidos a Aquel que nos compró como propiedad suya para siempre. No somos nuestros.
Uno de los propósitos de la llamada «santa cena» es recordar que el precio está pagado. Es memorizar. Haced esto en memoria de mí. Hacer memoria de que fuimos comprados con sangre, la sangre del Justo, y que volverá, por tanto, somos extranjeros y peregrinos, y deberíamos vivir agradecidos a Aquel que nos compró como propiedad suya para siempre. No somos nuestros.
El evangelio dice: Sed agradecidos (Colosenses 3:1). En palabras de Teresa de Ávila quedaría así: No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, me mueves tan solo tú. Me mueve tu amor de tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te quisiera; y aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero yo te quisiera.
La Ley y los profetas se cumplen en esta máxima: Amar a Dios con todo el corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios nos libra de la ingratitud.